Según se comenta estos días, al parecer ya se están
escribiendo columnas con inteligencia artificial que
nadie es capaz de detectar. Cabe preguntarse si el mérito es solo del algoritmo
o también ha contribuido a ello la claudicación de nuestras capacidades
imaginativas. Cada vez que la humanidad conoce una mutación técnica se producen
inesperadas transformaciones epistemológicas. Con el mito del dios Theuth, expuesto por Sócrates en el Fedro, Platón dramatizó las consecuencias que la
escritura había tenido para la memoria. El rey egipcio
Thamus enfrió el entusiasmo de la divinidad por su invento
replicando que a partir de entonces los hombres perderían la soberanía de su
inteligencia, que ya no sería interior sino que dependería de un signo externo
que alienaría para siempre su conocimiento. Thamus y
Theuth, la ley y el culto, han quedado desde entonces como la
representación metafórica de las tensiones entre la invención de nuevos
artificios y la necesaria vigilancia sobre sus efectos.
Si ya no somos capaces de distinguir una columna
artificial de otra humana tal vez sea porque tanto nuestra percepción como
nuestro razonamiento se están volviendo mecánicos. Estamos cada vez más
rodeados de dispositivos que cumplen funciones de la conciencia. La facultad
del gusto, por ejemplo, se puede decir que ya está por completo hipertrofiada,
algo que puede tener consecuencias imprevisibles para el acto moral de la
elección y la decisión. El miedo a pensar solo será uno de los problemas humanos
de este siglo. De un tiempo a esta parte, se observa en el periodismo y en la
literatura una tendencia a justificar y paliar las propias opiniones o a
extremarlas burdamente para causar el efecto contrario. La dóxa artificial empezó a desplegar su poder mucho
antes de que se conociera el ChatGPT, que no es sino la
consecuencia de todo ello. Después de haber destruido la atención y la
concentración, solo quedaba un paso para domesticar la imaginación y ponerla al
servicio de la tecnología. El malogrado Bernard
Stiegler, el filósofo que en nuestra época más reflexionó sobre
el mito platónico de la escritura como fármakon,
habló de la proletarización y homogeneización cultural causadas por una especie
de sincronización perceptiva y afectiva y por tanto cognitiva.
En el siglo pasado, Sergiu
Celibidache, el gran director de orquesta rumano, se negó con
una terquedad suicida a grabar discos porque a su juicio el micrófono destruía
buena parte de la experiencia musical y añadía otra de su propia cosecha.
Cuando hoy en día se leen o se escuchan comentarios sobre los registros que
–afortunadamente, todo hay que decirlo– nos han quedado de sus conciertos,
algunos sedicentes expertos juzgan sus versiones «demasiado lentas» o
«autoindulgentes». Celibidache solía decir a sus alumnos que la lentitud es la
única manera de que el oído perciba todas las coloraciones de la masa sonora,
pero que eso solo era efectivo en vivo. Al grabarse, la riqueza se perdía y se
convertía en algo «demasiado lento». De ello también se deriva que el oído se
haya acostumbrado a reconocer como «bueno» o «adecuado» algo que sólo lo es
desde el punto de vista mecánico, en un ámbito que ya nada tiene que ver con la
vida. En consecuencia, buena parte de la música de nuestros días se hace para
ser enlatada porque ya no somos capaces de distinguir entre el sonido vivo y el
artificial.
Ocurre lo mismo con la opinión pública. Cada cabecera genera sus corrientes, sus dogmas, sus tópicos e incluso su estilo, hasta el punto de que uno podría escribir artículos a la manera de tal o cual periódico o según los intereses de este o aquel partido. La prueba está en que cuando un determinado columnista se sale de la línea oficial que se espera encontrar en ese medio, indefectiblemente recibe insultos automáticos por parte de los lectores, muchos de los cuales ya no leen para contrastar sus propias convicciones sobre tal o cual asunto sino solo para confirmar sus filias y sus fobias. En lo que constituye otra consecuencia de la mecanización, hay una especie de ansiedad por parte del consumidor de noticias que exige que todos los días el mercado digital le provea de argumentos, pruebas y razones que sostengan su particular asco de vivir, que en el fondo no está hecho sino de una intoxicación de titulares generados por esa automatización inducida. Uno busca lo que quiere oír y al final su teléfono se convierte en el basurero del que se alimenta y que nutre su pensamiento sobre la actualidad.
El algoritmo, por tanto, opera sobre un terreno
abonado, puesto que tanto el columnista como el lector ya han automatizado su
pensamiento y solo esperan una confirmación de sus opiniones por parte del
texto. Discutir se está volviendo cada vez más difícil porque el razonamiento
está preso de reacciones primarias, cuando la reflexión es siempre secundaria y
problemática. ¿Por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratase
de su libertad? ¿Por qué es tan difícil soportar la libertad? Son preguntas que
se hacía Spinoza en 1665 y
que, a la luz de todo esto, adquieren una especial vibración. El filósofo luchó
para que el juicio se emancipara en su época del dogma teológico y pagó su
osadía con una soledad que hoy vuelve a ser emocionante y ejemplar, por no
decir necesaria. Que la inteligencia
artificial escriba columnas sin que nosotros seamos
capaces de notar la diferencia no solo es un mérito del artilugio sino también
un síntoma del estado en el que se encuentra nuestro propio intelecto. El
algoritmo no ha hecho más que recoger el cadáver, ponerle unos hilos y
manejarlo a su antojo. Viene a la memoria aquel cuadro temprano de Goya, El pelele, en realidad un cartón para tapiz, en el que
se ve a unas jóvenes manteando a un muñeco de paja. La alegría de la escena
contrasta con la expresión siniestra del pelele, que parece estar anunciando algo
distinto a lo que imaginan las doncellas en ese rito festivo con el que
probablemente se despedían de su virginidad.
https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-05-07/columna-paja-inteligencia-artificial/
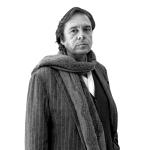
No hay comentarios:
Publicar un comentario